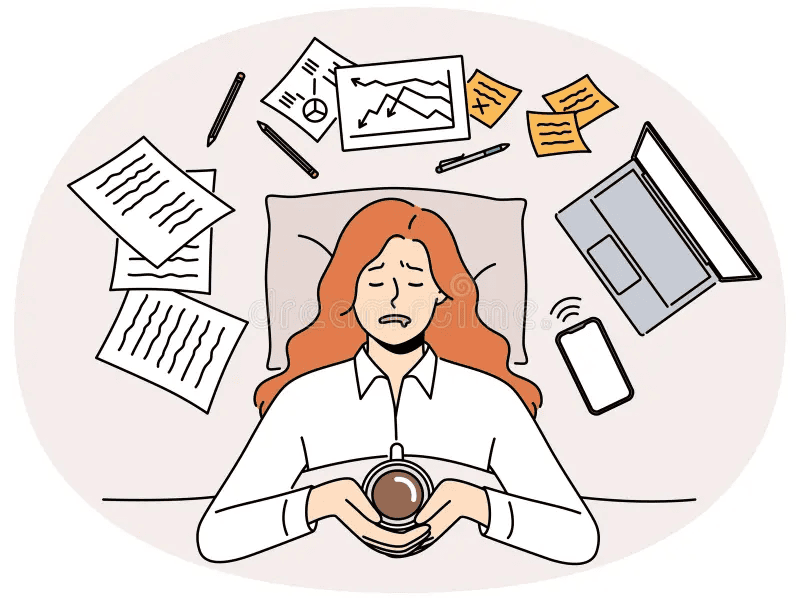La salud mental de adolescentes LGTBIQ+ está profundamente condicionada por un sistema cisheteronormativo que patologiza la diferencia y normaliza la violencia estructural. Pero ¿cómo impacta este sistema en su bienestar psicológico? Una mirada feminista y comprometida para entender el malestar más allá del síntoma.
Violencias estructurales y salud mental en adolescentes LGTBIQ+
La salud mental de adolescentes LGTBIQ+ no puede entenderse como un problema individual. Hablar de ansiedad, autolesiones o depresión sin nombrar la homofobia, la transfobia o el rechazo familiar es seguir patologizando las consecuencias de una violencia estructural.
Las estadísticas lo muestran: según el informe de la FELGTBI+ (2023), un 80% de adolescentes trans ha sufrido acoso escolar, y el riesgo de suicidio entre jóvenes LGTBIQ+ duplica al del resto de la población. No es que haya algo “enfermo” en estos adolescentes: lo enfermo es el sistema que los margina.
Como afirma la activista trans y educadora Noelia Peña, “no se puede hablar de salud mental sin hablar de derechos”.
Más allá de la tolerancia: construir espacios seguros

No basta con “aceptar” a adolescentes LGTBIQ+. Necesitan entornos donde su identidad no sea cuestionada, sino acompañada y respetada.
Espacios donde puedan nombrarse, expresarse y vincularse sin miedo a la burla, la violencia o la corrección constante.
Como plantea el filósofo trans Paul B. Preciado, “no queremos ser incluidos en vuestra normalidad, queremos desobedecerla”.
En la consulta psicológica esto se traduce en una escucha que no busca ajustar a la norma, sino abrir interrogantes sobre los malestares que surgen de vivir en un sistema hostil al deseo y a la diferencia, especialmente cuando se trabaja desde una psicología LGTBIQ+ con perspectiva de género.
La adolescencia no es un problema, es una etapa vital de transformación
En lugar de medicalizar la adolescencia, conviene entenderla como un momento clave para la construcción de la identidad, del deseo y de los vínculos. Como señalaba la psicoanalista Françoise Dolto, la adolescencia es una etapa de transformación subjetiva profunda, donde el cuerpo cambia y la palabra adquiere nuevos sentidos. Para Dolto, los síntomas adolescentes son formas de expresión de un sujeto que busca simbolizar aquello que aún no puede nombrar.
Para adolescentes LGTBIQ+, este proceso se complejiza por la presión normativa sobre sus cuerpos, su expresión de género y sus afectos. Muchas veces, lo que se presenta como síntoma es en realidad una forma de resistir o de pedir ayuda en un lenguaje que el sistema no sabe escuchar. Leer esos malestares desde esta perspectiva permite dejar de tratarlos como errores individuales y empezar a comprenderlos como efectos de un entorno hostil.
¿Qué puede ofrecer una consulta psicológica con mirada crítica y feminista?
Una clínica que acompaña a adolescentes LGTBIQ+ no puede pretender ser neutral. Debe posicionarse del lado de quienes han sido históricamente silenciados. Esto implica:
Cuestionar los modelos normativos de salud, familia y bienestar.
Reconocer el impacto del rechazo, la discriminación y la invisibilización.
Nombrar el sufrimiento sin reducirlo a un diagnóstico.
Acompañar el deseo sin corregirlo ni normalizarlo.
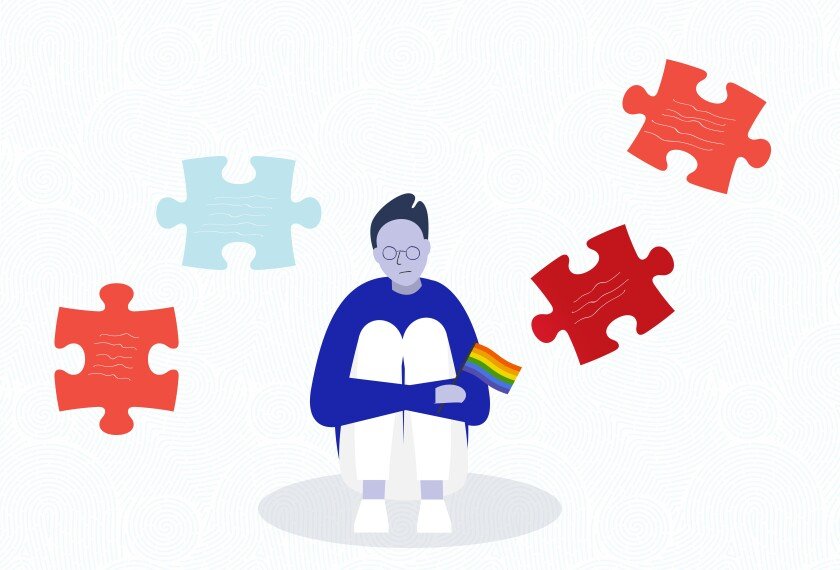
Como recuerda la escritora y terapeuta trans Kai Cheng Thom: “El cuidado no se trata solo de sobrevivir, sino de crear posibilidades para vivir con dignidad, placer y sentido”.
Conclusión
La salud mental de adolescentes LGTBIQ+ no necesita más diagnósticos ni pedagogía normativa. Necesita escucha, espacio y legitimidad para construir vidas que no tengan que justificarse.
Desde Prisma Psicología trabajamos desde una perspectiva feminista, con mirada crítica y comprometida con quienes viven malestares generados por un sistema que margina la diversidad.
Si buscas acompañamiento psicológico para adolescentes LGTBIQ+ desde una mirada feminista y crítica, puedes contactar con nosotras y resolver tus dudas sin compromiso.
Artículo escrito por June Erauzkin